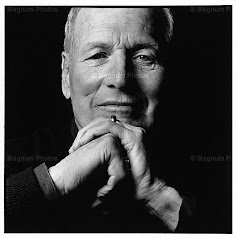Los condenados de la Malasia
En 1943, la Liberación de París podía olerse pero no verse aún. Las naciones imperialistas de Europa todavía tendían sus tentáculos sobre Africa y Asia. Y el cine estaba en su cumbre como arma de propaganda y propagación de ideas entre las masas. Fue entonces cuando Jean-Paul Sartre recibió el encargo de un guión. Inédito y sin filmar durante décadas, Tifus es rescatado en forma de libro. José Pablo Feinmann lo leyó, lo celebra como una pieza maestra sobre la libertad, le imagina directores y lo compara con las películas de su época.
 Por José Pablo Feinmann
Por José Pablo Feinmann
Qué pena: nadie se animó a filmar este poderoso guión. Era demasiado para 1943. No por el costo. No porque no fuera atractivo para cualquier productor. Menos aún porque fuera hermético. Al contrario, se entendía todo y posiblemente se entendiera más de lo conveniente. Sartre fue un hombre de una coherencia filosófica y moral notables. Murió, con él, todo posible acercamiento entre la filosofía y la política, la historia, la injusticia, el hambre. Me detengo con alguna frecuencia a ver la foto del 19 de abril de 1980 que exhibe la biografía de Annie Cohen Solal. Es la foto de los funerales de Sartre. Gobernaban aquí los guerreros de la peste. La muerte del gran filósofo fue anunciada como la de otro “subversivo” caído en un enfrentamiento. Las frases eran horribles, asqueantes: “Ideólogo de la subversión marxista, de notable influencia en las guerrillas que asolaron el continente americano, amigo del régimen de Fidel Castro, admirador del Che Guevara y de Mao Tsé Tung...” Hablaban del autor de El ser y la nada, Saint Genet, comediante y mártir, Crítica de la razón dialéctica, El idiota de la familia, del novelista de La náusea, del exquisito, sensible literato de Las palabras. En París –que fue su ciudad, su ciudad-situación– fueron a despedirlo 50.000 personas. Miro otra vez la foto. Difícil creerlo: ¿toda esa gente va a despedir a un filósofo? Algunos dicen: “Es el último acto del Mayo francés”. Sí y no, como le gustaba escribir a Sartre en la Crítica. Es, en 1980, el entierro de la política. El fin de la voluntad de cambiar el mundo. Es, también, como si se hubiera dicho: enterremos a Sartre, enterrémoslo de una vez por todas, ya estamos hartos de él, no queremos que nadie nos recuerde que el mundo es injusto y que nada hacemos para que no lo sea, que en el mundo hay hambre, guerras, que el imperialismo sigue existiendo, el racismo, la tortura, que nuestros héroes militares de Argelia dan clases en países como Chile y Argentina, donde se masacra a miles de seres luego de interrogarlos según el método de nuestros pares, del héroe de la Resistencia Paul Aussaresses, donde se los tortura para obtener información y a eso se le llama tarea de inteligencia. Enterremos a Sartre: ya no vende bien. No lo quieren en la academia americana. Toleran más a Michel Foucault, que demuestra tan exhaustivamente la magnificencia del Poder que no quedan vericuetos para la rebelión contra él. Toleran más a Derrida y a todos los posmodernos. Enterremos a Sartre y –con él– a Marx. ¿Quieren una crítica a la modernidad? Búsquenla en Heidegger. Es despiadado con el tecnocapitalismo. Pero de su crítica no extrae la antipática, incómoda –especialmente esto: incómoda–, necesariedad de enfrentarlo en el campo de la política, de la lucha social, o de clases. No: derrotaremos al tecnocapitalismo, saldremos de la modernidad desde el lenguaje, desde el claro del bosque y el Ereignis, nuestra propiación del Ser, nuestro pathos de la escucha. Echen a Sartre del canon. Es cierto que Adorno dijo que él asume el pathos de la escucha al sufrimiento de los otros en lugar del pathos de la escucha en lo abierto, en nuestra propiación del Ser. Pero Adorno es nuestro: cambió el eje del marxismo. Pasó de la lucha de clases al dominio del hombre sobre la naturaleza. Ahí entró en Heidegger. La razón instrumental surge de la crítica al tecnocapitalismo del segundo Heidegger. Adorno y Horkheimer no lo dicen. Pero tampoco citan las Tesis de filosofía de la historia de Benjamin, y eso que eran sus amigos, y Benjamin murió en la frontera española, suicidándose, y ellos escribieron Dialéctica del Iluminismo en la soleada California, en tanto Adorno dialogaba sobre el atonalismo con Schoenberg, tarea a la que dedicó años de su vida. Todo está muy bien sin Sartre. El mundo académico es lo que es y el resto es la maravilla de la pura diferencia, jamás entendida como conflicto. Todo conflicto lleva –de un modo u otro– a la dialéctica, a Hegel, a Marx y a Sartre. Y Sartre, para colmo, rechaza la dialéctica como teleología, huye de los determinismos del Manifiesto y de la conciliación final de la Fenomenología y de la Lógica hegelianas. Mejor editemos la Dialéctica negativa de Adorno. Digamos todo el tiempo que Adorno dijo lo más genial que filósofo alguno dijo sobre la dialéctica: que el momento negativo no debía suprimirse nunca, que la conciliación es la negación de ese momento. Callemos, olvidemos decir que lo dijo en 1966 y que Sartre ya había publicado hacía una década casi Cuestiones de Método y luego la Crítica, una summa metodológica insuperable. No importa: Sartre fue el único filósofo que pudo hablar a los jóvenes durante el Mayo francés, en tanto, en Alemania, Adorno llamaba a la policía porque una alumna decidió mostrar sus tetas en una de sus clases. Sartre la hubiera aplaudido.

Además, Adorno, curioso marxista, terminó escribiendo un libro tras otro sobre Schoenberg y Alban Berg. Lo admito: Sartre también nos pegó una buena patada enloqueciéndose con su Flaubert cuando esperábamos otra cosa de él. ¡Cuatro tomos y ni siquiera llegó a Madame Bovary! Pero la muerte nos negó la obra que planeaba: Sujeto y poder. ¡Ah, lo que eso hubiera sido! No importa: es un legado, un mandato. Tendrá que escribirla alguno de nosotros.
El guión de Tifus, que edita Edhasa sobre un original que lanzó Gallimard en 2007 (¿otra vez las editoriales se interesan por Sartre, incluso por este guión olvidado, casi inexistente?), es una joya, un puro placer de lectura. Una lectura que convoca sin cesar imágenes. Que es la función esencial del guión de cine. La casa Pathé se lo encargó a Jean-Paul en 1943. No le faltaban ideas sobre el cine, sobre su función y sobre cómo debía hacerse. La “Liberación” de París estaba a la mano y todos eran proyectos para el nuevo tiempo que se abría. “Sartre (escribe Arlette Elkaïm-Sartre, la encargada de publicar sus textos póstumos, joven de menos de treinta años cuando Sartre la adoptó y le dijo: ‘Cuando me haga viejo, empujarás mi carrito’) tenía su propio punto de vista, que había expresado en la prensa clandestina: sólo el cine tenía la capacidad de hacer reflexionar al mismo tiempo que distraer y emocionar, y de llegar así al gran público; tras la aparición del cine sonoro, creía, habíamos olvidado el poder de evocación del séptimo arte, la ampliación del horizonte que éste es capaz de ofrecer, y que los grandes realizadores del cine mudo habían sabido llevar tan bien a la práctica (...). Sartre soñaba con equivalentes modernos de Metrópolis, de El nacimiento de una nación, que dieran a los espectadores plena conciencia de que existían no sólo como individuos, sino también como colectivos; había que ‘hablar de la multitud a la multitud’”.
Tifus es una película anticolonialista de aventuras. Sucede en Malasia. Un territorio bajo el poder del Imperio Británico. De pronto, la mala noticia: se desata una epidemia de tifus. El guión –desde ahí– establece dos categorías de seres humanos: los colonos y los malayos. Los colonos quieren irse, salvarse. Los malayos son los que más contraen el mal. De modo que la presencia de un nativo es la de la peste, la del contagio y la muerte. El punto de partida es atractivo: un autocar está a punto de partir con una serie de europeos. En el techo están las pertenencias, atadas con fuerza, seguras. Adentro, un calor intolerable. Todos quieren partir. Falta sólo una pareja: Tom y Nelly Dixmier. Han trabajado en distintos lugares nocturnos. Ella canta. El es un aventurero sin gloria ni dignidad, un pobre tipo. Por fin, llegan. El autocar se prepara para partir. El chofer retira una escalera por medio de la que colocó en el techo los equipajes. De pronto aparece un malayo, trepa por la escalera y se queda en el techo del autocar. Nadie consigue que baje. Emprenden el viaje con él. Los europeos se horrorizan. Llevan la peste en el techo del autocar. Una mujer, que viaja en los últimos asientos, muy fina, muy europea, tiene una crisis de nervios: “¡Sí, y nuestras maletas también están en el techo, y mi bicicleta, y un cochecito de niño, los piojos van a meterse en todos lados, en nuestros vestidos, en nuestra ropa blanca, en todos lados, en todos lados!”. Que nadie crea –como se ha dicho al aparecer este texto– que tiene algo que ver con La peste de Camus. Si bien el diálogo de la señora burguesa desesperada que acabamos de citar tiene semejanzas con el texto que cierra la novela de Camus, con el sentencioso doctor Rieux advirtiendo a la humanidad que la peste siempre espera, el guión de Sartre no pretende funcionar como alegoría de nada. La peste es la peste y punto. No es el stalinismo, ni el nacionalsocialismo ni ninguna dictadura imaginable. Siempre me irritó esa carga metafórica de la novela de Camus, a la que nunca estimé como –por ejemplo– a El extranjero. Sus pretensiones alegóricas erosionan gravemente a La peste. Por el contrario, la enfermedad, en Tifus, es sólo una enfermedad. Sirve para demarcar una situación: la contraen sobre todo los malayos y los europeos buscan huir a la civilización para salvarse. Tal como habrá ocurrido varias veces en la historia colonial de Europa. El autocar sigue su marcha. Penetra en el desierto. El juego entre los que viajan recuerda a La diligencia de John Ford. Nelly Dixmier sería Claire Trevor, la mujer de vida incierta pero buena, generosa. Thomas Mitchell, el médico quebrado, borracho sin retorno, que se reencuentra con su dignidad cuando tiene que atender a un moribundo y pide, imperioso: “¡Coffee! ¡Coffee!”, John Carradine, el caballero misterioso, indescifrable. El comerciante y... John Wayne, que no está en Tifus. Ford habría dirigido genialmente esta secuencia de Sartre. Aunque: no sé. Porque hay algo que reclama más a Wes Craven que a Ford. La cosa viene así: el autocar marcha velozmente a través del desierto. Adentro, los europeos se abanican, beben agua o alcohol. Sudan interminablemente. Pero Sartre –que da indicaciones a la cámara– pide un plano en picado arriba del autocar: el malayo se está rascando, se arranca la piel, se retuerce, gime de dolor. No podemos dudarlo: tiene la peste. Otra vez vamos dentro del autocar. El conductor mira fijamente a través del amplio vidrio delantero. Sólo el desierto se dilata ante su mirada. De pronto, el parabrisas se inunda de sangre. El tipo grita como loco, sin poder evitarlo. ¿Qué haría acá Wes Craven? Haría aparecer la cara del malayo pegada al vidrio, ante la mirada de todos, con los ojos desorbitados, escupiendo sangre. ¿Qué tal? ¿No es mala la escena, eh? Mírenlo a Sartre: miren cómo disfrutó con un efectismo escalofriante. No lo hace aparecer al malayo, pero la sangre que cubre el parabrisas es la de un vómito suyo, signo irrefutable de su condición de apestado. Falta todavía. El chofer y Tom, el compañero de Nelly, toman coraje y bajan para liberarse del malayo. Con asco, con miedo al contagio, lo bajan del techo y lo tiran sobre el desierto.
Chofer: ¿Aún vive?
Tom: No tengo idea. Ayúdame.
“El malayo (escribe Sartre) está tendido sobre el camino, con los ojos en blanco, la boca abierta y los puños crispados. Tom y el chofer están inmóviles ante ese cuerpo inanimado y lo miran con repugnancia. Tom se enjuga el sudor de la frente con el pañuelo.”
Chofer: ¡Oye, todavía está caliente!
Tom: ¡Oh, no importa! Es él o nosotros, ¿eh? Dirás que estaba muerto. Además, tal vez lo esté.
Tom regresa al autocar. Nelly le pregunta por el malayo.
Tom: Estaba muerto, Nelly.
Nelly: ¿Estás seguro?
Tom: Ya estaba frío.
Tal vez Tifus exhiba un par de arquetipos que luego serían muy transitados por el cine. El mayor, el de Nelly Dixmier. Pero no aparece definida desde el principio, como Claire Trevor en La diligencia. Se va eligiendo (más sartreano imposible) a través de la trama. Nos preguntamos: ¿llegará hasta la prostitución? Depende de ella. Todo indica que sí, pero un acto de libertad puede arrancarla de ese destino. Y otro acto (también de libertad) puede hundirla en él. Los dos actos serán libres. Porque se sabe: la libertad es el fundamento de la alienación. Si el hombre no fuera libre, la alienación no existiría. Ergo, la libertad es el fundamento del ser.
Sartre se detiene morosamente en describirnos honras fúnebres de malayos. Marchas de seres oscuros, entre la resignación y la rebeldía. Cantos malayos, bailes malayos. Son los condenados de la tierra, condenados, también, por la peste. Entre todo este aquelarre hay un personaje central, indefinible: George. Ha sido médico, pero lo extravió la bebida. Ahora se viste de malayo y disfruta con su bajeza. Es –entre otras cosas peores– informante de la policía. De tanto en tanto, algún viejo orgullo aflora en él. Un inspector le dice:
Inspector: Jamás te negué un whisky. Mira, incluso en marzo pasado, viniste a darme una información, no gran cosa, y bien, te fuiste con tres botellas. ¡Ah, mi viejo cochino!
George: ¡No me toque! Soy un cochino, eso está claro. Pero no su viejo cochino.
Inspector: Como quieras, George. Lo importante para mí, sabes, es que seas un cochino.
Sí, George y Nelly se encuentran. Los dos arquetipos. La cantante que se derrumba en la prostitución. Y el ex médico que está en el abismo. Recordemos, sin embargo, esto es de 1943: algunas (muchas) películas funcionan muy bien con los arquetipos que instrumentan. ¿Alguien cree que Casablanca (1942, Michael Curtiz) no es un desaforado muestrario de arquetipos? Bogart (Rick Blaine), el tipo desengañado. El que no arriesga su cuello por nada. Ni por nadie. El que está de regreso de todas las pasiones de este mundo. Sobre todo del amor, que lo perdió en París. Ilsa Lund (Bergman), la mujer noble que sigue al hombre que encarna una gran causa pero ama al aventurero que sólo encarna la suya. El capitán Louis Renault (Claude Rains), el corrupto policía que se vende al mejor postor, pero, en el final, hace lo correcto y se aleja con Bogart en busca de una perdurable amistad. Victor Laszlo (Paul Heinreid), el héroe de la Resistencia francesa (inventada en gran medida por este gran film), tan noble y puro... ¡que viste de blanco en medio de nazis que lo persiguen! Conrad Veidt, el toque alemán, el monstruo de El gabinete del doctor Caligari, transformado aquí en el temible, malvadísimo, Major Heinrich Strasser. Peter Lorre, el pícaro ladronzuelo que paga caros sus compromisos con la Resistencia. Madeleine LeBeau, que se ha entregado a los alemanes, pero cuando escucha “La Marsellesa” la acompaña fieramente con su guitarra, y canta y llora... y se redime. Y el buenazo del negro Dooley Wilson, el prototipo del negro de los ‘40, fiel a su patrón, a quien sigue en medio de la lluvia y la desdicha rumbo a Casablanca. ¿Se pueden concebir más arquetipos? Todo, sin embargo, funciona, y Leonard Maltin la considera la mejor película que hizo Hollywood.
¡Qué bueno habría sido el film basado en el guión de Sartre! Lo que asombra –insisto– es la pasión del maestro por contar sucesos, acciones, hechos. Y si George es un arquetipo, no es cualquiera. Tiene sus buenas complejidades. Su capacidad de autodestrucción supera la de cualquier personaje de Hollywood de la época y aun de otras cinematografías. Será Nelly la que lo desenmascare, la que lo hiera y le exija que vuelva a ser un hombre, a encontrarse con algunos pedazos de vieja dignidad.
Nelly: Ha bebido.
George: ¿Y qué? (...) Con el dinero que usted me arrojó a la cara, ¿creía que iba a hacer confeti?
Nelly: ¿Se ha bebido ese dinero?
George: ¡Pues claro!
Nelly: ¡Miente! Miente. Empiezo a conocerlo. No lo ha tocado (...) Y esta noche, ¿cree que no he comprendido la comedia que representaba? Pero, ¿qué es ese asco que lo lleva a empeñarse en ser más abyecto de lo que es? Está ahí, como un pusilánime, un sucio, un borracho, me miente y yo... Me avergüenzo de usted.
Si llegara a surgir un amor entre George y Nelly no pareciera tener tonalidades rosadas, sino oscuras y hasta sanguinarias. Tal vez, ellos dos, europeos, son tan víctimas como los malayos y los acompañarán en su desgracia. El momento decisivo que marca la diferencia entre colonizadores europeos y colonizados malayos es cuando el gobernador de la colonia pregunta:
El Gobernador: (A los médicos.) Los barrios europeos no han sido afectados, ¿no es cierto?
El doctor Thomas: Aún no.
El Gobernador: Bien. Entonces hay todavía muchas esperanzas.
Para ellos, sí. Para los nativos, para los malayos, no. Creo que será inevitable adosar este notable guión cinematográfico del gran maestro del sujeto, de la libertad y la praxis contra el poder, a las líneas poderosas, feroces a veces, del Prólogo a Los condenados de la tierra, completándolo, entregándole mayor carnadura aún. Será ése su lugar más adecuado, el que le entregará su más honda transparencia.
Tifus. Un guión Edhasa, Barcelona, 2009 216 páginas





























.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)




.jpg)