
DE ESO NO SE HABLAPATRON PRODUCIDO POR UNA RENDIJA (ARRIBA) Y PATRON PRODUCIDO POR UNA DOBLE RENDIJA (ABAJO).Mediante un curioso recurso, el de la extensión del dominio de su lógica particular, dos investigadores argentinos intentan paliar las dificultades conceptuales que siempre planteó la física cuántica, mediante el recurso curioso de la extensión del dominio de su lógica particular. Pronto, quizá, debamos admitir que nuestra lógica convencional es una aproximación de uso macroscópico.
 Por Matias Alinovi
Por Matias Alinovi
Porque la realidad atempera sus dones con infalibles toques de mezquindad, para acceder a la estación Ciudad Universitaria del subte F –una promesa de campaña inesperadamente cumplida–, sólo existen dos molinetes, y para colmo de males, no suelen estar abiertos al mismo tiempo. Cuando no lo están, sin embargo, la vida transcurre con normalidad. Todos los estudiantes pasan con obediencia suprema por el único molinete abierto y quedan desparramados sobre el andén, a la espera del subte, de un modo regular, previsible; es decir, la mayor parte se detiene cerca del lugar por el que entró y los que se alejan mucho son casos aislados.
Lo inquietante es que se ha observado que si los dos molinetes están abiertos al mismo tiempo –algo felizmente infrecuente–, la normalidad de la vida inopinadamente se altera: los estudiantes que entran a esperar el subte quedan distribuidos de un modo particular, no uniforme, sobre el andén –forman inexplicables grupos compactos, como las manchas crecientes y circunscriptas de un tigre– y, lo que es tal vez peor, ninguno recuerda por cuál de los dos molinetes pasó. Los asalta una amnesia tan perfecta que no tiene sentido preguntárselos.
Afortunadamente, porque el ingenio popular no descansa, los empleados ociosos han observado que si se instalan junto a los molinetes a controlar el paso de los estudiantes –a mirarlos pasar, simplemente–, entonces, aun cuando los dos molinetes estén abiertos al mismo tiempo, los estudiantes se distribuyen uniformemente por el andén, y cada uno recuerda perfectamente por cuál de los dos molinetes pasó. Instalarse a mirar pasar a los estudiantes: es lo que hacen los empleados cuando ambos molinetes funcionan para evitar el escándalo de las manchas del tigre y de la amnesia.
LAS DOS RENDIJAS ABIERTAS O LA LIBERTAD DEL ELECTRON
El único elemento decididamente fantástico de los párrafos anteriores es la imposible estación de subte. El comportamiento inexplicable de los estudiantes, en cambio, es la transposición a la vida macroscópica de un resultado famoso de la física cuántica. Si se reemplaza a los estudiantes por electrones, y a los dos molinetes por sendas rendijas –dos aberturas verticales en una pantalla opaca– se obtiene un experimento célebre, narrado en infinitos textos didácticos, de los cuales quizá el más conocido sea el de Richard Feynman, un físico norteamericano estudiadamente excéntrico.
El experimento de la cuántica consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre el sistema de las dos rendijas. Del otro lado de la pantalla, a una cierta distancia, hay una película fotográfica. Cada vez que un electrón llega a la película, merced a una reacción química, queda registrado como un punto.
Siempre que, indistintamente, se abra una rendija mientras la otra permanece cerrada, el resultado de la experiencia es el que podría esperarse a priori: los electrones pasan a través de la rendija abierta y dejan una serie de puntos registrados en la película que reproducen, más o menos, la forma de la rendija. Ese resultado es compatible con una interpretación –con una representación mental, digamos– de los electrones como partículas localizadas moviéndose a través del espacio.
Los problemas empiezan con las dos rendijas abiertas al mismo tiempo. En ese caso, se obtiene lo que se conoce como un “patrón de interferencia”: sobre la película, los puntos se distribuyen de un modo curiosísimo, formando franjas de una cierta intensidad uniforme –franjas oscuras–, alternadas con franjas claras. Las franjas se corresponden con una interpretación ondulatoria de la naturaleza de los electrones. La analogía, sin embargo, no es total, porque las franjas siguen formándose por la acumulación de puntos, cada uno debido al registro localizado de un electrón en la película.
Que la distribución de puntos que se obtiene con ambas rendijas abiertas no sea la suma de las dos distribuciones con sólo una rendija abierta, pone en cuestión la posibilidad de atribuir al mundo microscópico propiedades que consideramos evidentes en el mundo macroscópico. Así, por ejemplo, con las dos rendijas abiertas, parece no tener sentido preguntarse por cuál de las dos pasó cada electrón.
Porque si tuviera sentido decir que un determinado electrón pasó por una de las rendijas, su comportamiento no debería depender de que la otra rendija estuviera abierta o cerrada y, en consecuencia, la distribución de los puntos con ambas rendijas abiertas debería ser la acumulación de las dos distribuciones con una sola rendija abierta. Es la amnesia de los estudiantes.
La cuántica explica –o no explica– esos resultados diciendo que la naturaleza del electrón es dual: es una onda –cuando hay dos rendijas abiertas– y es una partícula –cuando hay una sola–. Pero esos resultados establecen la imposibilidad conceptual de describir al electrón dentro del marco teórico de la mecánica clásica como un objeto localizado con una posición y una velocidad.
Establecen, también, que es imposible describirlo exhaustivamente como una onda dentro del marco de una teoría clásica de campos, como la acústica o el electromagnetismo. Más aún, ponen en cuestión la identidad misma del objeto hipotético, conjetural, que llamamos electrón. Digámoslo así: los resultados de los dos experimentos son inconciliables como perspectivas distintas del comportamiento de un objeto autónomo, independientemente del diseño experimental que intenta registrarlo. Dice Feynman que cuando las dos rendijas están abiertas al mismo tiempo, al considerar un electrón en particular no tiene sentido preguntarse por cuál de las dos pasó, porque, simplemente, de eso no puede hablarse.
¿Y LA LOGICA DONDE ESTA?
Pero la conclusión de Feynman sobre el silencio necesario de la cuántica –sobre los límites del universo discursivo de la teoría– es el corolario de un experimento que se diseñó considerando al electrón como una partícula –o como una onda, es lo mismo– con rendijas por las que, alternativamente, se lo haría pasar. La conclusión final es: de eso no puede hablarse. ¿No hay algo que, lógicamente, se quiebra en esa conclusión?
Es más, sobre la película, aun cuando obedezcan a un patrón de interferencia, las franjas siguen estando formadas por puntos. Como los estudiantes siguen siendo, al menos en apariencia, estudiantes que esperan sobre el andén aun cuando estén curiosamente agrupados.
No es la única dificultad lógica. Por un lado, es lícito preguntarse cómo “sabe” el electrón que incide sobre una de las rendijas que la otra está abierta, o cerrada, para, de acuerdo con ese conocimiento, comportarse como onda o como partícula. Por el otro, hay que decir que se ha observado que si junto a las rendijas se instala un aparato de medición que registre el paso de los electrones –los empleados ociosos del ejemplo– la interferencia se rompe, y sobre la película se obtiene una distribución que corresponde a la suma de los resultados de una sola rendija abierta. Observar deshace la interferencia. Otra vez, equivale a admitir que el electrón “sabe” que su paso va a ser controlado, y decide comportarse como partícula.
La descripción de las experiencias de la cuántica apela, necesariamente, a metáforas insatisfactorias –onda, partícula–, y por eso algo falla en la interpretación. ¿Cómo operó lógicamente la cuántica con esos resultados? Dijimos que los encuadró dentro del esquema conceptual de la dualidad onda-partícula. Lo cierto es que habría otras posibilidades, que hoy comienzan a vislumbrarse.
LA MUERTE DE LA TIA AGATA, O LAS DOS LOGICAS
La física clásica se asienta en la lógica clásica. La lógica clásica está estructurada, esencialmente, como la lógica de los subconjuntos de un conjunto. Los objetos de los que se ocupa la física clásica –la Tierra en movimiento alrededor del Sol, digamos– se describen por su posición y su velocidad, que son representadas como un punto en un espacio de seis dimensiones –-tres dimensiones para las coordenadas de la posición y otras tres para la velocidad–.
Una proposición tal como “la Tierra se encuentra en esta región determinada del espacio, desplazándose a una velocidad entre tanto y tanto” es representable por un subconjunto de ese espacio de seis dimensiones. Un discurso que articule proposiciones de ese tipo es inmediatamente representable con uniones e intersecciones de los correspondientes subconjuntos.
La lógica clásica, que es la adecuada para argumentar sobre física clásica, es esencialmente distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la afirmación “la tía Agata fue asesinada, y el asesino fue el mayordomo o el jardinero”, por ejemplo, es equivalente a “la tía Agata fue asesinada por el mayordomo o fue asesinada por el jardinero”. La distributividad es una propiedad esencial de la lógica clásica, que determina el modo en que hablamos y nos entendemos.
Pero los inventores de la mecánica cuántica –en particular G. Birkhoff y J. von Neumann– nos legaron una teoría en la que el espacio en el que se representan las propiedades de un sistema microscópico, como un electrón, es un espacio vectorial abstracto –más precisamente, un espacio de Hilbert–. Cada propiedad del electrón se representa con un subespacio de ese espacio de Hilbert. Esa representación matemática es adecuada para caracterizar las posibles propiedades de un sistema microscópico, pero la lógica que resulta de combinar esas proposiciones es muy diferente de la lógica usual: no resulta distributiva.
Las dos teorías en conflicto en nuestro ejemplo –la mecánica clásica y la mecánica cuántica– operarían entonces con lógicas tan distintas que dos proposiciones como las que involucran a la tía Agata, más arriba, no serían equivalentes en el marco de la teoría cuántica. Si esas dos teorías se limitan a dominios de aplicación diferentes –la clásica para referirse a la deplorable muerte de la tía Agata, la cuántica para disertar sobre electrones– no parece haber mayores problemas.
Esa separación de los dominios de aplicación de las dos mecánicas es lo que se conoce como la “interpretación de Copenhague” de la mecánica cuántica: el mundo macroscópico debe ser descripto por la teoría clásica, y el mundo microscópico por la teoría cuántica. Por eso –¿por eso?– los estudiantes no se comportan como en el ejemplo del principio, pero los electrones sí.
A Einstein, sin embargo, no le gustaba la interpretación de Copenhague. Decía que, en su opinión, la física debía ser “un intento conceptual por captar la realidad tal como es, independientemente de cómo es observada”.
¿UNA NUEVA TEORIA?
Recientemente, la extraña lógica cuántica fue generalizada, para poder considerar propiedades cuánticas a tiempos diferentes, por Roberto Laura y Leonardo Vanni, investigadores de las universidades de Rosario y Buenos Aires respectivamente. Contrariamente a lo que ocurría con el asesinato de la tía Agata en la lógica clásica, en el experimento de la doble rendija, la afirmación “el electrón que impresiona la película pasó por la primera o la segunda rendija”, y la afirmación “el electrón que impresiona la película pasó por la primera rendija o el electrón que impresiona la placa pasó por la segunda rendija”, no son equivalentes.
¿Qué hacer con esa lógica extraña al sentido común? Algunos investigadores han tomado el arduo camino de explorar el significado físico de la lógica no distributiva. Laura y Vanni han optado por postular que sólo son válidas aquellas descripciones del sistema físico que involucran propiedades que pueden articularse en una lógica convencional, distributiva.
En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, de la aplicación de este postulado se obtiene que no es posible considerar expresiones que involucren al electrón llegando a la película y habiendo pasado por una sola de las dos rendijas. Esas expresiones, postulan los investigadores, no forman parte de ninguna descripción posible del proceso.
El trabajo de Laura y Vanni ha logrado, hasta ahora, superar dignamente una primera comparación con la teoría, más conocida, de las historias consistentes, de R. Griffiths, R. Omnès, M. Gell-Mann y J. Hartle. Es posible, entonces, que en el futuro entendamos los resultados de la cuántica pensando en que existe una lógica “verdadera” –justamente, la de la cuántica– de la cual la lógica clásica constituye una aproximación válida sólo en el dominio macroscópico, del mismo modo en que la geometría plana, por ejemplo, es una aproximación de la esférica.
Eso, de algún modo, ya ocurrió muchas veces. La física es una disciplina acostumbrada a esos cambios conceptuales de escala. Ocurrió cuando se entendió que las transformaciones de Galileo eran una buena aproximación a las de Lorentz, y que la teoría de la gravitación era una buena aproximación a la relatividad general. Esta vez, la diferencia, esencial, estribaría en el hecho inaudito de que el cambio conceptual de escala involucaría a la lógica




 Por Matias Alinovi
Por Matias Alinovi 



























.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)



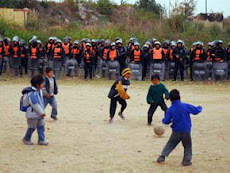
.jpg)




















