Nuestros años salvajes
El mundo lo vio con una cámara en el papel del fotógrafo demente y fascinado por la lucidez del Coronel Kurtz en Apocalypse Now! Pero esa pasión real que le transmitió hace décadas su amigo James Dean, ahora sale a la luz de manera contundente: el monumental Photographs 1961-1967 (Taschen) rescata sus fotos de una década cargada de fiestas psicodélicas, happenings interminables con los reyes del pop, efervescencia política, fraternidad hippie y nomadismo rutero. Lamentablemente, por estos días las noticias de su salud no son alentadoras. A manera de homenaje, Radar repasa su historia detrás de la cámara fija y de su ojo artístico.
 Por Nicolas G. Recoaro
Por Nicolas G. Recoaro

Cuentan que una noche de mediados de los ‘70, después de pelearse con su novia de entonces, un colocado Dennis Hopper agarró su flamante juguete de fin de semana –una ametralladora M16– y casi demuele a los tiros las paredes de adobe de su residencia de Taos. Luego de aquella agitada velada en Nuevo México, su íntimo amigo Walter Hopps –uno de los curadores de arte más respetados de la Costa Oeste norteamericana– decidió llevarse de la residencia del indomable actor algunas valiosas obras de arte pop y la colección original de fotos de Hopper, para ponerlas a salvo en una caja fuerte. El curador californiano parecía leer el futuro: un devastador incendio redujo a cenizas la mansión de Taos y la posterior desintoxicación de Hopper luego de dos imborrables décadas de excesos le dieron la razón. “Dennis siempre fue un excelente anfitrión, inclusive en aquellas salvajes noches de los ‘70. Lo paradójico es que hoy no tendríamos estas fotos sin aquel pequeño incidente de la ametralladora”, explica Hopps en el prólogo de Photographs 1961-1967 (Taschen), el libro que reúne cientos de fotos que sacó Hopper durante los primeros años de los ‘60. “Creo que estaba haciendo algo que pensaba que podría tener cierto impacto algún día. En muchos sentidos, las fotografías fueron las que me mantuvieron activo creativamente”, admite Hopper en el prólogo del monumental libro, que viene acompañado por un ensayo del altruista Hopps y una biografía firmada por la documentalista Jessica Hundley.
A partir de una selección de fotografías recopiladas por Hopper y el galerista Tony Shafrazi –más de un tercio de ellas nunca antes publicadas–, este exhaustivo volumen destila rodajes, happenings pops y agitadas fiestas lisérgicas, sucedidos poco años antes de que su opera prima Easy Rider (1969) le diera una vuelta de tuerca hippie al cine de Hollywood. Lo que ha sobrevivido a esos seis años son 600 rollos de película que guardaron las instantáneas descarnadas de los primeros pasos en el mundo del arte de un auténtico niño salvaje, que llegó a tener una dieta diaria de tres gramos de cocaína mixturados con varios litros de alcohol. Las imágenes de aquellos años en que Hopper empezó a plantearse el dilema de andar buscando su destino.
REBELDE SIN CAUSA
Dennis Hopper empezó a sacar fotos por la insistencia de su amigo James Dean. La historia dice que los dos actores se habían conocido en California, en 1955, durante el rodaje de Rebelde sin causa. Dean, que casi pisaba los 25 años, y Hopper, con 18 primaveras a cuestas, comenzaron una intensa relación maestro-alumno que continuó en tierras texanas, durante el rodaje de Gigante (1956). “En aquel tiempo –recuerda Hopper– pensaba que Dean era el mejor actor del mundo. La primera vez que lo vi trabajar quedé estupefacto. Yo estaba muy empapado en la escuela de actuación inglesa, donde se hacía lectura de líneas, gestos, todo estaba preconcebido. Sin embargo, él sabía exactamente lo que iba a hacer. Esa fue la primera vez que vi a alguien improvisar, crear cosas que no estaban escritas en el libreto”. Los papeles de Dennis en ambas películas eran pequeños, pero su ambición de aprender era más grande que el aura que desplegaba su admirado Jimmy. Hopper cuenta que durante aquel primer rodaje en Rebelde sin causa estaba muy desconcertado con las famosas improvisaciones de Dean, y que rodando la dramática escena en la que lo acusan de ser un “gallina”, lanzó al galán contra un coche exigiéndole que le explicara cómo se motivaba. “Jimmy me contó que, después de que su madre muriera cuando él tenía 9 años, abandonado y solo, se prometió que le enseñaría al mundo lo grande que podía llegar a ser sin ayuda de nadie”, recuerda el actor. Hopper le habló entonces de su infancia en Kansas y de cómo se marchó muy joven a Hollywood para convertirse en actor. Los dos tenían mucho en común y, cuando Dean le aconsejó que, además de actuar se interesara por la fotografía, Dennis, como siempre, le hizo caso.
El final de la historia del maestro es archiconocida: un Porche Spyder 550 que viaja por la ruta, un choque frontal y James Dean se convierte en leyenda a mitad de la década del ‘50. El baldazo de agua fría por la muerte de Dean, Hopper lo recibió en Nueva York, donde estaba terminando sus estudios de arte y teatro con Lee Strasberg. Por aquellos años, Hopper solía visitar el Museo de Arte Moderno y realizaba sus primeros ensayos fotográficos. Walter Hopps recuerda: “Era plena Guerra Fría y Dennis tenía pegada una calcomanía en su auto que decía ‘El único ISMO que me importa es el Expresionismo Abstracto’”. Sus primeros trabajos eran casi todos naturalezas muertas extraídas de las calles de la ciudad. Sus favoritos eran los muros estropeados y cubiertos con carteles hechos harapos. Imágenes callejeras, orilleras, intervencionistas y siempre anónimas; paredes como lienzos públicos de la Gran Manzana, California o el norte de México.
Pero su inspiración no sólo venía de las calles. Hopper recuerda que para esa época se convirtió en lo que él llamaba una rata de galería. “Los ‘60 fueron una gran explosión musical, cultural y artística. Había tantas cosas sucediendo y yo tenía una enorme curiosidad y vivía, respiraba, comía y soñaba por el arte. Y ese despertar artístico coincidió con una nueva generación que estaba a punto de darse a conocer. La Costa Oeste los recibía con los brazos abiertos. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg. El pop art llegaba a Los Angeles, mi ciudad”, recuerda. Siempre en el lugar y el momento justo, Hopper comienza a retratar -como ya lo venía haciendo con sus amigos actores- la nueva generación de artistas pop.
Ni lento ni perezoso, y con un olfato único para detectar talentos, Hopper también se transformó en comprador compulsivo de las obras de sus nuevos amigos. “Vincent Price era coleccionista y me dijo que cuando tuviera dinero yo también lo sería. De alguna manera él me inició. La primera obra que compré fue una de Emerson Woelffer, pero el grueso de mi colección fue el pop art. Compré uno de los primeros cuadros de latas de sopa de Warhol por 75 dólares”, recuerda Hopper en una reciente entrevista en la Vogue española. Piezas de Lichtenstein, Ed Ruscha, Frank Stella, James Rosenquist, Bruce Connor, George Herms, Wallace Berman, la lista podría alcanzar dimensiones de guía telefónica. Dennis Hopper fue uno de los primeros en apoyar las nuevas manifestaciones artísticas que surgían a principios de los ‘60, llenando su casa con las creaciones de sus amigos e inmortalizándolos en sus fiestas lisérgicas. “Mi idea de coleccionar no es ir detrás de los grandes nombres. Sino ir y comprarle a la gente que contribuye en mi formación artística. No me interesan las intenciones de los artistas; sus intenciones no me interesan para nada, es decir, lo entiendo o no lo entiendo. Generalmente lo entiendo.” En el libro, Hopper recuerda que la primera vez que vio las viñetas de Lichtenstein y las sopas de Warhol pensó que representaban fielmente el regreso a la realidad en Norteamérica. Eran América y el consumo. “Lamentablemente, Brooke Hayward, mi primera mujer, se quedó con gran parte de aquellas obras cuando nos divorciamos.”
BUSCO MI FOTO
Hopper cuenta que en una de sus conversaciones de maestro-alumno, James Dean le recomendó que nunca reencuadrara las fotos: “Jimmy me dijo que si algún día quería dirigir, nunca podría reencuadrar las imágenes”. Para Hopper, una fotografía es capaz de develarnos el misterio de cómo se puede componer un auténtico lenguaje artístico. Y explica que con su “intuición fotográfica”, es capaz de atrapar su visión del mundo. Cuando comenzó su carrera, Hopper sentía que el cine no lo dejaba expresar lo que realmente percibía con su mirada. El artista devenido en fotógrafo cuenta que su trabajo puede ser apreciado como la suma de su percepción del mundo condimentada por la frustración que le produjo la realidad cuando llegó a la Costa Oeste, en 1949: “En las películas en las que aparecía la costa, siempre había grandes montañas y en realidad no las había. Sólo me encontré con campos de trigo que se perdían en el horizonte. Creo que parte de mi creatividad se la debo a una frustración: la primera vez que vi las montañas y el océano fue una desilusión increíble. Las montañas que yo me imaginaba eran mucho más grandes que las Rocosas”.
Siguiendo el hilo de la reflexión hecha por André Malraux sobre el impacto y la influencia de la fotografía durante la primera mitad del siglo XX, cuando la figuraba como “un museo sin muros”, podríamos acercar las instantáneas de Hopper a esa meditación y catalogarlas como una especie de “cine sin muros”. En muchos sentidos, las fotografías recuperadas en Photographs 1961-1967 tejen escenas de una película que narra la gira mágica por el mundo idílico de las estrellas de Hollywood y los nuevos niños mimados del arte, combinadas con la narración descarnada de la agitación política y cultural que florecía en cada esquina del país: las miradas perdidas de dos Hells Angels, las tomas tempranas de corridas de toros en Tijuana, Paul Newman en un descanso de rodaje, Ike y Tina Turner en un cuarto surrealista, happenings pops en Los Angeles, Martin Luther King y James Abernathy durante una marcha en Montgomery y las escenas de agitación callejera muestran su incipiente libertad experimental que cobrará vuelo definitivo algunos años después, cuando en Easy Ryder, Billy y Capitán América crucen todo el país montando sus Harley Davidson.
Luego vinieron años terriblemente oscuros para Hopper. Fracasos como director y casi dos décadas en que los excesos con la cocaína y el alcohol lo dejaron al borde de la locura, como en aquel papel del fotoperiodista endemoniado que supo interpretar en la parte final de Apocalypse Now! También un desaforado malvado en Blue Velvet y un acartonado status ganado como art dealer. Hoy, a sus 73 años, y peleando contra un cáncer, Hopper admite: “No hay duda de que alguna vez fui un rebelde. Ya no me veo así, pero sigo pensando que la rebeldía es algo muy sano. Para cambiar las cosas hay que rebelarse contra ellas”.





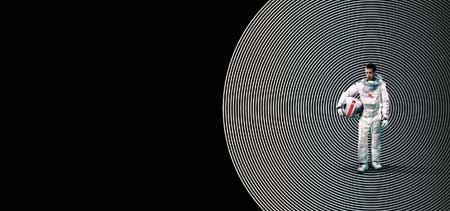
































.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)




.jpg)




















